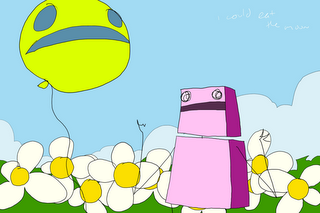Cuando empecé a tener uso de razón consideraba el amor algo increíblemente mágico. Soñaba con ser princesa algún día, y que un apuesto príncipe me quisiera para siempre. Y probar el sabor de un beso. Y tener muchos hijos y ser plenamente feliz. Quería ser la bella y que el cuento nunca se acabara.
Cuando empecé a tener mariposillas en el estómago viendo a algún compañero de clase no sabía qué me pasaba. Me apetecía dar besos y sentir esas cosas de mayores.
Cuando en la adolescencia me empecé a enamorar perdidamente de chicos totalmente utópicos vi que el mundo real iba más allá de un beso de película. Y cual adolescente aún aniñada lloraba mis angustias y escribía mil poemas empalagosos imposibles de digerir, pero seguía pensando que mi príncipe llegaría.
Cuando empecé a madurar me di cuenta de la inmadurez del género masculino. Y empecé a coquetear con la vida, a sentirme incluso deseada o querida de vez en cuando.
Cuando realmente me enamoré me llevé algún desengaño que otro. Y seguí viendo que me sobraban las formas de princesa.
Y ahora, ni veo príncipes ni princesas. Ni si quiera cuentos. Ahora solo veo que el amor no tiene fases ni caducidades, que cuando se quiere, se quiere de veras y el resto da igual. Que las dudas nunca fueron buenas, ni el orgullo tampoco. Siempre dije que los replanteamientos nunca entrarían en mi vida, igual que dije que nunca me volvería a enamorar a distancia alguna vez.
Y después de 23 años y 5 o 6 amores frustrados no sé que hacer con mi vida. No sé si escribir finales amargos o continuaciones algo menos felices. El sentido de la vida, del amor, de la lealtad, del respeto... a veces se pierden cuando sientes que... nada tiene sentido...